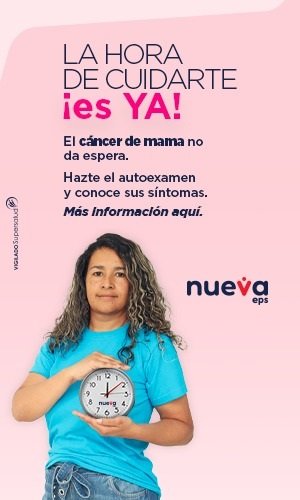Urge delimitar las ciénagas del Caribe para preservar estos valiosos ecosistemas
Región. Alrededor de 25.000 habitantes de los centros poblados aledaños a los humedales del Complejo Cenagoso de Cascaloa (Magangué, Bolívar) han resultado afectados por falta de delimitación de las ciénagas, un problema agravado por la construcción de una carretera que altera el curso natural de los caños de conectividad ecológica entre dicho municipio y el río Magdalena. Se proponen alternativas que permitirían abordar los conflictos ambientales presentes en la zona.
Una investigación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) expone el vacío de información que padecen las autoridades ambientales y agrarias en estos casos, y reitera su deber de determinar las fronteras de los humedales y reconocer los derechos de uso a quienes dependen de las ciénagas ubicadas en la región Caribe.
El Complejo Cenagoso de Cascaloa está conformado por cerca de 90 ciénagas que resultan indispensables para garantizarles una vida digna a los pobladores de 12 corregimientos del área rural del municipio de Magangué. Muchos de ellos practican la pesca artesanal y requieren de algunos de los servicios ecosistémicos que prestan estos humedales, como garantizar el hábitat de los peces que les sirven de alimento y proteger a los campesinos de las inundaciones durante las temporadas de lluvia, servicios que se pueden alterar profundamente si hay diques o alguna obra civil que impida su funcionamiento natural.
Tras verificar de primera mano las afectaciones a los derechos de la población campesina que reside junto este complejo cenagoso, el antropólogo Juan Manuel Quinche, magíster en Gestión y Desarrollo Rural de la UNAL, hizo un análisis sobre la determinación de las fronteras de las ciénagas en Colombia y encontró que la ausencia de procesos de delimitación afecta a las comunidades que viven cerca de ellas, y que en muchos casos dependen –directa o indirectamente– de su buen funcionamiento.
“Como los cuerpos de agua se han alterado profundamente, cuando llueve en las partes altas del río Magdalena o sus ríos tributarios el caudal de esta microcuenca aumenta, pero no encuentra dónde depositar sus aguas, así que inunda algunas partes del complejo cenagoso en donde se han establecido comunidades campesinas. En el caso de Cascaloa, parte de los corregimientos que limitan con el río resultan muy afectados”, explica el investigador.
Además, las alteraciones a los cuerpos de agua que conectan el complejo con el río perjudican la existencia de humedales, que además vienen siendo profundamente modificados para explotarlos con fines agropecuarios, un escenario que se agrava sin la implementación de un “deslinde”, proceso agrario que permitiría “una delimitación fundamental para distinguir la frontera entre un cuerpo de agua que forma parte de los bienes baldíos que pertenecen a la nación, de las áreas donde aparentemente se puede construir propiedad privada”.
En Colombia este proceso está a cargo de la autoridad nacional agraria, que debería partir de la información previamente recogida por las autoridades ambientales del orden descentralizado, es decir las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Como ambas autoridades no siempre atienden los llamados de las poblaciones rurales, según el seguimiento realizado por el investigador, “en abril de 2022 se desconocía hasta dónde se puede constituir propiedad, y esto ha generado que particulares, como algunos grandes ganaderos, intervengan las ciénagas, les cambien el uso del suelo y aceleren procesos de apropiación”.

Fuente: Cámara de Comercio de Magangué.
¿Qué pasa con las ciénagas y sus delimitaciones?
“Los humedales son bienes baldíos” según lo determina el Código de Recursos Naturales creado en el país en la década de 1970. También figuran como “áreas de importancia ecológica” en actos administrativos como el Decreto 3600 de 2007 de la Presidencia de la República, y tienen una línea jurisprudencial que la Corte Constitucional ha desarrollado en normativas como la Sentencia T-666 de 2002.
En el caso del Complejo Cenagoso de Cascaloa, las comunidades campesinas que dependen de las ciénagas son víctimas de la ausencia de un proceso de delimitación de los humedales que les rodean. Pese a tratarse de ecosistemas ampliamente protegidos por leyes y actos administrativos, se ha permitido la intervención de actores públicos y privados que les dan un uso poco sostenible. Al no haber un deslinde, han aumentado los conflictos en torno al acceso y la gestión de estos ecosistemas.
En cada región se presentan distintos casos; en algunas se modifican las ciénagas para expandir la frontera agropecuaria, lo que les ha permitido a ciertas personas expandir cultivos como la palma, el arroz o los pastos para el ganado.
El deslinde dejaría un registro de cuál es la frontera entre humedales que pertenecen a la nación, que deberían estar disponibles para uso común de los ciudadanos, y cuál es el límite a partir del cual se pueden empezar a construir propiedades agrarias.
El problema se da cuando se presentan intervenciones que modifican intensamente los humedales, por ejemplo cuando un “puñado” de personas afirman que miles de hectáreas del complejo cenagoso les pertenecen, mientras cientos de campesinos y pescadores no tienen pruebas para pedirle a la autoridad agraria que recupere estos bienes baldíos.
“Ahí es cuando los deslindes finalizados permitirían señalar cuál es el bien baldío que le pertenece a la nación, independientemente de que este haya sido modificado artificialmente por una persona natural o jurídica, por ejemplo, sin importar que la construcción de un dique o vía carreteable en una zona cenagosa haya acelerado el proceso de sedimentación, como sucedió en este caso”.

Foto: Mayra Guerrero, magíster en Biología UNAL.
Una mediación del conflicto ambiental
El estudio retoma toda la historia de lo que ha pasado con las ciénagas. “Una práctica constante en las dependencias competentes de la autoridad agraria es que empiezan los deslindes pero no los terminan, es decir que registran algunas actuaciones administrativas preliminares, pero no las culminan. Estas actuaciones generan más dudas que certezas en las comunidades”, recalca el investigador.
Por ejemplo, les notifican a las comunidades que inicia un deslinde, les asignan códigos de las áreas que están explotando y no siempre explican suficientemente lo que esto implica. Pero con base en ello, algunas personas suponen erróneamente que les reconocieron derechos de uso sobre bienes baldíos.
El magíster Quinche considera que el Gobierno debería pensar qué hacer mientras culmina un proceso de delimitación. Por eso partió de este caso para proponer algunas alternativas que permitan abordar los conflictos ambientales de la zona. Por ejemplo, que mientras se culminen los deslindes, el Estado propicie escenarios para llegar a acuerdos entre actores con distintos intereses sobre las ciénagas.
En el caso de Cascaloa, la ausencia del deslinde confluye con la construcción de una vía carreteable adelantada en 2002, la cual ha acelerado el proceso de sedimentación de sus humedales. Desde entonces se les ha pedido a las autoridades administrativas locales que también realicen las obras civiles que permitan el flujo de agua entre el río y las ciénagas, lo que garantizaría la conectividad ecológica y mantendría el recurso pesquero.
“Lo ideal sería que en estos procesos se privilegiara la participación de los afectados para hacerle seguimiento a lo que sucede con estas obras junto con la comunidad”, señala el magíster Quinche.
Sin embargo, como no se han realizado intervenciones que permitan el normal funcionamiento de las ciénagas de las que dependen los campesinos, en el marco de esta investigación se construyó conjuntamente una tutela buscando el amparo de los derechos de las partes afectadas.