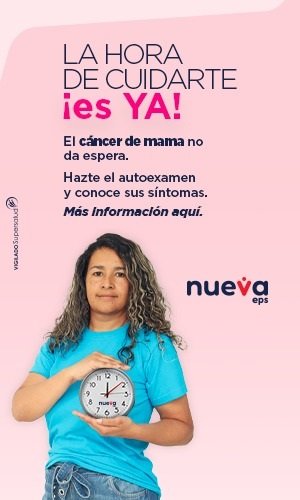Impacto real de los aranceles de Trump a junio de 2025, analizado por la Cámara Colombo Americana
Redacción. La Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, presenta un análisis del impacto real de la actual política arancelaria de Estados Unidos, más allá de la retórica de cobertura total. Aunque se ha anunciado la imposición generalizada de aranceles, la evidencia muestra que exenciones estratégicas, acuerdos comerciales vigentes y negociaciones activas han reducido significativamente su alcance efectivo.
A través de datos recientes, proyecciones económicas y un modelo de evaluación de riesgo político-comercial, se examinan el impacto fiscal, el efecto sobre consumidores y empresas, los sectores más afectados y la probabilidad de implementación de nuevos aranceles al 1º de agosto de 2025. Este análisis permite comprender los verdaderos alcances de la medida, identificar ganadores y perdedores por sector, y anticipar sus implicaciones para el comercio internacional, incluido Colombia.
La política arancelaria de Estados Unidos en 2025, impulsada bajo un discurso de cobertura total, ha mostrado tener un impacto más limitado en la práctica. A pesar de que se ha anunciado un arancel base del 10% sobre casi todas las importaciones, la existencia de múltiples exenciones, acuerdos comerciales vigentes y suspensiones estratégicas ha reducido considerablemente su alcance efectivo. Por ejemplo, países como México, Canadá y Colombia mantienen amplias exenciones en productos sensibles, como alimentos, energía y materias primas.
Impacto de las medidas anunciadas
Los datos confirman esta moderación: mientras que la tasa arancelaria nominal supera el 20%, el arancel efectivo promedio, según el Budget Lab de Yale, se sitúa en un 15,6 % al 1 de junio. En el caso de Colombia, el 51% de sus exportaciones —incluyendo petróleo y oro— continúa exento de aranceles, lo que matiza significativamente el impacto real de las medidas anunciadas.
A pesar de estas exenciones, el aumento arancelario ha comenzado a trasladarse al consumidor estadounidense. Estudios recientes estiman que los aranceles podrían aumentar los precios generales hasta en un 1,7 %, lo que equivaldría a una pérdida de aproximadamente US$2.300 por hogar. Este efecto ya comienza a reflejarse en la inflación de junio, que se ubicó en 2,7 %, por encima del rango observado en meses anteriores.
Desde la perspectiva fiscal, los aranceles se han transformado en una fuente relevante de ingresos para el gobierno estadounidense. Solo entre enero y junio de 2025, se recaudaron entre US$90 y US$100 mil millones en ingresos arancelarios, con un pico histórico en junio. De mantenerse esta tendencia, se estima que podrían generar hasta US$300 mil millones al cierre del año, consolidándose como un instrumento de política fiscal más allá de lo meramente comercial.
Beneficios con costos económicos
No obstante, estos beneficios fiscales tienen costos económicos. La proyección del Yale Budget Lab anticipa una contracción de 0,4 % en la economía estadounidense y una pérdida de hasta 0,7 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB, afectando principalmente a los sectores más dependientes de insumos importados. Los hogares de bajos ingresos, particularmente, verían reducidos sus ingresos reales y capacidad de consumo.
El efecto sectorial de los aranceles muestra una reorganización de la economía. Mientras la industria manufacturera nacional podría crecer un 1,3%, sectores como la construcción y la agricultura enfrentarán caídas por el encarecimiento de insumos importados y posibles represalias comerciales. Bienes de consumo como ropa y calzado podrían aumentar de precio entre un 35% y 37%, afectando directamente el poder adquisitivo de los consumidores.
Respecto a la posibilidad de nuevos aranceles a partir del 1º de agosto de 2025, el análisis de AmCham Colombia presenta un modelo de análisis basado en cinco factores de riesgo. Este modelo otorga a países como China, Brasil y Vietnam una alta probabilidad de enfrentar nuevos gravámenes. China lidera el listado con un 95 % de probabilidad, seguida por Brasil con un 85 % y Vietnam con un 80%.
En cuanto a Colombia, aunque no figura entre los países con medidas formales proyectadas ni ha recibido una carta oficial del gobierno estadounidense, se le asigna una probabilidad de 25% de enfrentar nuevos aranceles. El país mantiene un arancel base del 10% y ha enviado una carta formal de intención de negociación al USTR el 16 de julio pasado, lo que se considera un paso positivo pero insuficiente para garantizar un resultado favorable inmediato.
La situación de Colombia se encuentra aún en una etapa preliminar. Si bien ha manifestado voluntad de diálogo, debe esperar su turno tras las negociaciones en curso entre Estados Unidos y otros socios comerciales prioritarios. En este sentido, el país necesita fortalecer su posición técnica, definir claramente los sectores sensibles y construir argumentos sólidos alineados con las prioridades regulatorias estadounidenses, especialmente en materia de inversiones estratégicas y controles de exportación.
Exclusión de Colombia del análisis de riesgo arancelario
Colombia no ha sido objeto de medidas formales (5%) y apenas envió su carta de intención el 16 de julio (5%). Mantiene el arancel base del 10% (5% en exenciones), tiene una dependencia moderada (5%) y, aunque no enfrenta tensiones, aún debe resolver irritantes comerciales. Se valora positivamente el uso de canales diplomáticos (5%). Total: 25%.
Colombia no ha sido incluida en el presente modelo de evaluación de riesgo arancelario priorizado, dado que, a la fecha de corte del análisis (20 de julio de 2025), no ha recibido una carta oficial por parte de la Casa Blanca anunciando la imposición de nuevos aranceles, ni enfrenta medidas adicionales al arancel base del 10%. Esta condición la diferencia de otros países con medidas ya proyectadas o comunicaciones formales activas, que justifican su inclusión en el modelo de riesgo aplicado.
No obstante, el pasado 16 de julio, el Gobierno de Colombia presentó formalmente una solicitud de apertura de espacio de negociación ante la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR). Esta carta constituye una señal positiva de voluntad de cooperación bilateral y abre la posibilidad de entablar un diálogo que, en el tiempo adecuado, permita abordar sectores sensibles o proponer exenciones estratégicas.
Sin embargo, teniendo en cuenta el momento en que se presentó esta carta de intención, no se anticipa una negociación inmediata. Colombia deberá esperar a que concluyan las conversaciones ya agendadas por Estados Unidos con otros socios prioritarios, razón por la cual no se prevén avances sustanciales en las próximas cuatro semanas.
La solicitud colombiana menciona algunos temas de interés para EE. UU., pero aún no desarrolla propuestas técnicas detalladas ni clarifica de forma explícita los llamados “irritantes” comerciales pendientes en la agenda bilateral. En este sentido, el país deberá avanzar en la preparación de argumentos sólidos, sectorizados y estratégicamente alineados con las prioridades regulatorias de Estados Unidos incluyendo aspectos como:
- Investment Screening: mecanismos para la revisión de inversiones extranjeras con posibles implicaciones de seguridad nacional.
- Export Controls: esquemas de control para evitar el desvío de bienes, tecnologías o insumos críticos hacia actores o destinos considerados sensibles.
En resumen, Colombia ha dado un primer paso clave al activar la vía del diálogo comercial, pero aún se encuentra en una fase preliminar. Consolidar una posición negociadora eficaz requerirá definir con mayor precisión los temas prioritarios, demostrar una voluntad clara de alineación estratégica y posicionarse con prontitud una vez se reabra la ventana de negociación para países con acuerdo comercial vigente. En este contexto, el fortalecimiento de la interlocución a través de los canales diplomáticos e institucionales será clave para avanzar en una agenda técnica bilateral.