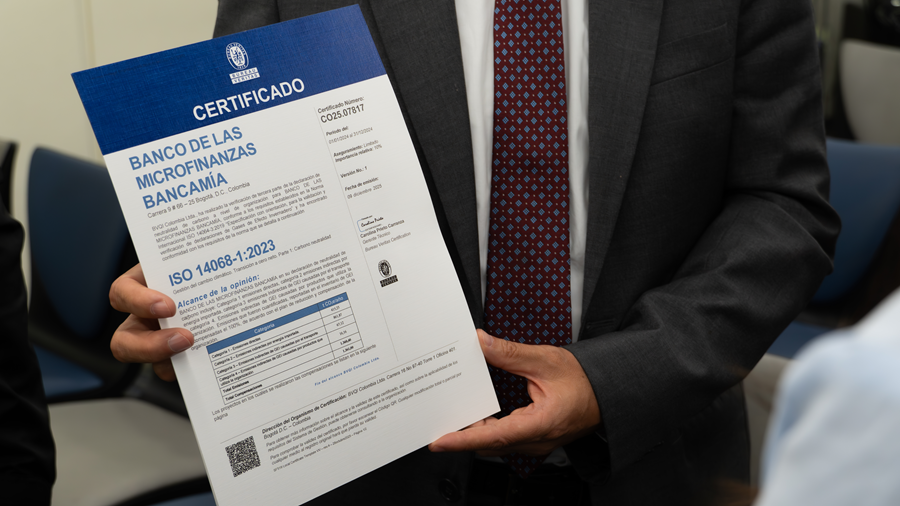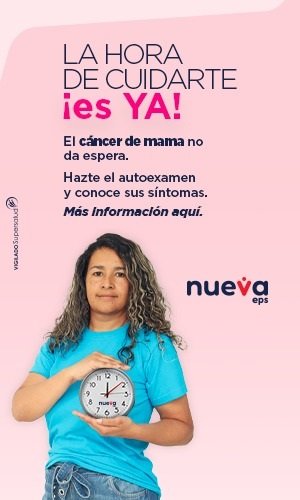El Caribe frente a los ODS: cuando la Agenda 2030 se vive y no solo se dice
Redacción. La región atraviesa un punto de inflexión. Mientras el mundo debate los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en escenarios internacionales, en este territorio la sostenibilidad no es un ideal abstracto, sino una realidad que se vive entre la carencia y la esperanza. La Agenda 2030 no se mide aquí en resoluciones, sino en gestos cotidianos: que un joven no tenga que abandonar su tierra para estudiar, que un hogar reciba agua sin racionamientos o que una comunidad indígena preserve su identidad sin renunciar al progreso. La verdadera pregunta no es técnica, sino ética: ¿cómo se traduce el desarrollo en dignidad?
Hoy el país figura en el puesto 76 entre 166 países, según el SDG Index 2025. Sin embargo, son territorios como La Guajira, Cesar o Magdalena los que definen si ese compromiso es real o un gesto diplomático. No se trata de metas, sino de vidas. Como lo resume Pablo Andrés Zuleta Hinojosa, coordinador de Responsabilidad Social de Areandina, sede Valledupar: “Los ODS no están en los documentos, se viven en la vida cotidiana de quienes esperan lo básico. Si el Caribe decide actuar, no será una región atrasada, sino un ejemplo de cómo transformar desigualdad en oportunidad”.
Los desafíos juveniles son el primer termómetro social. De acuerdo con el Dane, el 24,2 % de los jóvenes actualmente no estudia ni trabaja, mientras el desempleo en esta región alcanza el 14,8 %. Aunque los indicadores han mejorado levemente respecto a años anteriores, en muchas zonas rurales estos números aún representan una amenaza para el relevo generacional. A ello se suma una informalidad que supera el 55 %, reflejo de un territorio donde no basta con generar empleo: es necesario construir trayectorias de formación, emprendimiento y arraigo. Como advierte Zuleta, “si no conectamos educación con oportunidades reales, el talento joven se convertirá en frustración social”.
Cuando el agua falta y el futuro duda: el desafío caribeño
En la Costa colombiana, la sostenibilidad se juega en dos frentes decisivos: el derecho a construir un proyecto de vida y el acceso real al líquido vital. Unicef, por su parte, advierte que solo el 38 % de los hogares en zonas dispersas cuenta con este servicio de manera continua, mientras que el Ministerio de Vivienda señala que apenas el 9,7 % de los municipios más apartados garantiza un suministro seguro. De hecho, las últimas sequías asociadas al fenómeno de El Niño han paralizado escuelas, golpeado cultivos y puesto en jaque los centros de salud. No se trata de una crisis ambiental, sino de una falla estructural, pues sin agua no hay desarrollo posible.
Aun así, el territorio también ofrece señales de respuesta. En municipios como Pueblo Bello (Cesar), Fonseca (La Guajira) o El Banco (Magdalena), las comunidades han impulsado acueductos veredales, sistemas de recolección de lluvia y redes locales de vigilancia del recurso. No son grandes obras estatales, sino ejercicios de autonomía. La sostenibilidad dejó de ser discurso y se convirtió en exigencia: garantizar continuidad de al menos 12 horas en áreas urbanas y ocho en zonas rurales, asegurar agua en escuelas y exigir rendición de cuentas a los prestadores.
A este panorama se suma un desafío silencioso pero decisivo: la pobreza multidimensional. Según el Dane, para octubre de 2025 el indicador nacional se mantiene en torno al 11,4 %, con avances en las ciudades principales, pero con rezagos persistentes en La Guajira y Magdalena, donde las privaciones en educación, vivienda y acceso a servicios básicos siguen superando el 20 %. No es solo falta de ingresos, es la fractura del horizonte: familias que no encuentran alternativas más allá de migrar, jóvenes que abandonan sus estudios por falta de transporte o conectividad, mujeres que renuncian a capacitarse por la carga del cuidado.
Por eso, el Caribe no puede limitarse a políticas asistenciales, necesita transitar hacia la movilidad social auténtica. Esto implica becas vinculadas a empleabilidad real, formación técnica ajustada a vocaciones productivas del territorio, apoyo a emprendimientos culturales y estrategias de cuidado que liberen tiempo para que las mujeres puedan estudiar o trabajar. No se trata únicamente de aliviar carencias, sino de abrir futuros posibles. De pasar de sobrevivir a construir destino.
Alianzas y territorio: el pacto que la región aún puede liderar
El desafío central del Caribe no es la falta de recursos, sino la ausencia de coordinación. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), solo el 23 % de los municipios ha tejido alianzas reales entre gobiernos locales, universidades, empresas y comunidades para implementar los ODS. Sin esa articulación, los proyectos se diluyen, los diagnósticos se repiten y las iniciativas mueren con cada cambio de administración. Sin embargo, allí donde los territorios han decidido escucharse, comienzan a aparecer signos de transformación.
Ejemplos como los impulsados desde Areandina Valledupar lo demuestran: programas de acompañamiento psicoemocional en colegios, rescate de saberes kankuamos y circuitos de reciclaje en barrios de periferia. No se trata de grandes obras ni grandes presupuestos, sino de procesos que permanecen. “El progreso no se decreta; se construye con permanencia, participación y confianza”, recalca Zuleta.
En conclusión, para que esta región no quede por fuera de la Agenda 2030, las promesas deben convertirse en compromisos medibles: reducir la deserción educativa, garantizar continuidad en el acceso al agua, generar empleo con vocación local y transparentar cada avance ante la ciudadanía.