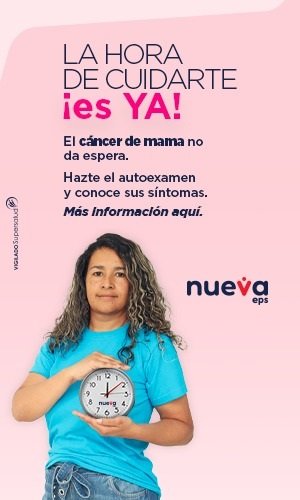Ajo, cúrcuma, canela y orégano apuntan a frenar enemigo invisible en los galpones
Foto: Unal
Bogotá. Una alternativa natural redujo en 90 % la presencia del parásito intestinal que más afecta a los pollos de engorde, y disminuyó el daño en sus intestinos frente a tratamientos convencionales. En un país que produce cerca de 80 millones de aves mensuales, este hallazgo representa un paso hacia sistemas avícolas más sostenibles, con menos medicamentos y mejor aprovechamiento del alimento.
La coccidiosis es una enfermedad provocada por parásitos microscópicos del género Eimeria spp., que atacan la capa de células encargada de absorber los nutrientes (epitelio intestinal). Al invadir y destruir esta barrera, comprometen la salud digestiva de las aves. Cada especie de este microorganismo se instala en una zona distinta del sistema digestivo como el duodeno, el yeyuno, los ciegos o el intestino grueso.
Estudios nacionales reportan que el 92,8 % de las granjas avícolas presentan este parásito, lo que evidencia su amplia distribución en un país donde la avicultura es un pilar económico y alimentario.
“La coccidia es un parásito prácticamente ubicuo: donde haya aves, hay coccidias. Está presente en la mayoría de los galpones y eliminarla completamente es imposible porque forma parte del ambiente y de la dinámica natural de las aves. El objetivo no es erradicarla, sino mantenerla en niveles controlados que no comprometan la salud ni la productividad, a través de estrategias de prevención y control integradas”, afirma el médico veterinario John Fabio López González, magíster en Ciencias – Farmacología de la Universidad Nacional de Colombia (Unal).
Cuando el epitelio intestinal se ve afectado, las aves pierden eficiencia alimenticia y necesitan más alimento para ganar el mismo peso. Si no hay síntomas visibles, pero sí daño interno, el parásito actúa silenciosamente deteriorando la capacidad de absorción de nutrientes sin que el productor lo note de inmediato.
Para dimensionar ese impacto, el investigador López ejemplifica: “si por efecto de la enfermedad un pollo necesita 100 gramos adicionales de alimento por cada kilo de carne, en una producción mensual de 80 millones de aves el sobreconsumo es enorme, con pérdidas de toneladas de alimento y millones de pesos adicionales en costos”.
El control tradicional de la coccidiosis se ha sustentado en la adición continua de ionóforos y anticoccidiales químicos al alimento de las aves. Los ionóforos, que son antibióticos de origen biológico, actúan alterando las membranas celulares del parásito para impedir su desarrollo, mientras que los anticoccidiales químicos son compuestos sintéticos que bloquean distintas etapas de su ciclo vital, evitando que se reproduzca y cause daño intestinal.
Aunque estos medicamentos son eficaces, su uso prolongado ha generado resistencia generalizada en las poblaciones de Eimeria, y si no se manejan adecuadamente podrían dejar residuos en carne y vísceras. Para evitarlo, en Colombia las granjas aplican dietas de finalización, es decir raciones libres de ionóforos y anticoccidiales que se suministran durante las últimas semanas antes del sacrificio.

Ensayo en la Granja Mario González Arana (Unal Sede Palmira) con 105 pollos distribuidos en 5 tratamientos y 3 réplicas por grupo. Foto: John Fabio López, magíster en Ciencias – Farmacología de la Unal.
En el mundo la presión regulatoria ha sido fuerte. En Estados Unidos más del 50 % de la producción es “Raised Without Antibiotics”, que prohíbe el uso de ionóforos y empuja al sector a buscar alternativas naturales y sostenibles.
Las plantas entran al galpón
En su investigación, el magíster López evaluó el potencial de una mezcla de extractos de ajo, cúrcuma, canela y orégano para controlar la coccidiosis en pollos de engorde. Estos extractos, conocidos como fitobióticos, contienen compuestos bioactivos —alicina, curcumina, cinamaldehído y carvacrol— con propiedades antiparasitarias, antioxidantes y antimicrobianas. Más que actuar como un único “principio activo”, su efecto combinado modula la flora intestinal, estimula las defensas naturales y ataca diferentes etapas del ciclo del parásito.
Antes del ensayo, preparó una mezcla a partir de extractos de dichas plantas e incorporó el compuesto al alimento balanceado en dos concentraciones: 300 y 500 partes por millón.
Con la mezcla lista, realizó la prueba en la granja Mario González Arana de la Unal Sede Palmira, bajo un diseño al azar con 5 tratamientos, 3 réplicas por tratamiento y 7 aves por réplica —en total, 105 pollos de engorde—. Los grupos fueron: un control negativo, es decir aves sin infección ni suplemento; un grupo infectado sin tratamiento; un grupo tratado con un anticoccidial convencional; y dos grupos suplementados con la mezcla natural en dosis de 300 y 500 ppm respectivamente.
Excepto el control negativo, todos los lotes se expusieron al parásito al día 14, mediante un inóculo de Eimeria preparado a partir de cepas regionales esporuladas, es decir parásitos activados para poder infectar, con el fin de generar la infección y evaluar la eficacia de cada tratamiento. Durante el ensayo se evaluaron las lesiones intestinales, el conteo de ooquistes (estructuras reproductivas del parásito) y el desempeño zootécnico de las aves, para comparar la eficacia de los tratamientos.
Reducción drástica del parásito y mejor desempeño
En los grupos suplementados con la mezcla natural el número de ooquistes cayó entre 85 y 90 % más rápido que en los grupos tratados de forma convencional, con una reducción marcada a partir del tercer día de las lecturas —correspondiente a los días 21 y 23 del ensayo—, momento en el que se evidenció una recuperación intestinal más rápida. Además, no se detectaron lesiones en duodeno y solo entre 13 y 33 % de las aves presentaron afectaciones leves en yeyuno, frente a daños más severos en los lotes sin tratamiento.
En términos productivos, los pollos tratados con fitobióticos mejoraron su conversión alimenticia, o sea que necesitaron menos alimento para alcanzar el mismo peso. “En una granja de 50.000 pollos, bajar la conversión de 1,45 a 1,42 significa ahorrar entre 3 y 4 toneladas de alimento por ciclo, equivalentes a unos 8 millones de pesos”, estima el magíster.
También aclara que esta alternativa no es mágica ni inmediata, pues el uso de fitobióticos se debe entender como una pieza dentro de un manejo integral de la producción avícola.
“Esto implica controlar la entrada de agentes patógenos, evitar el hacinamiento que favorece la propagación del parásito, garantizar periodos de limpieza y desinfección entre ciclos productivos, y mantener una alimentación balanceada”, enfatiza.
Su trabajo demuestra que las mezclas vegetales pueden ser una pieza efectiva dentro de estrategias integrales de control, con potencial para reducir el uso de medicamentos, proteger el ambiente y mantener la productividad.